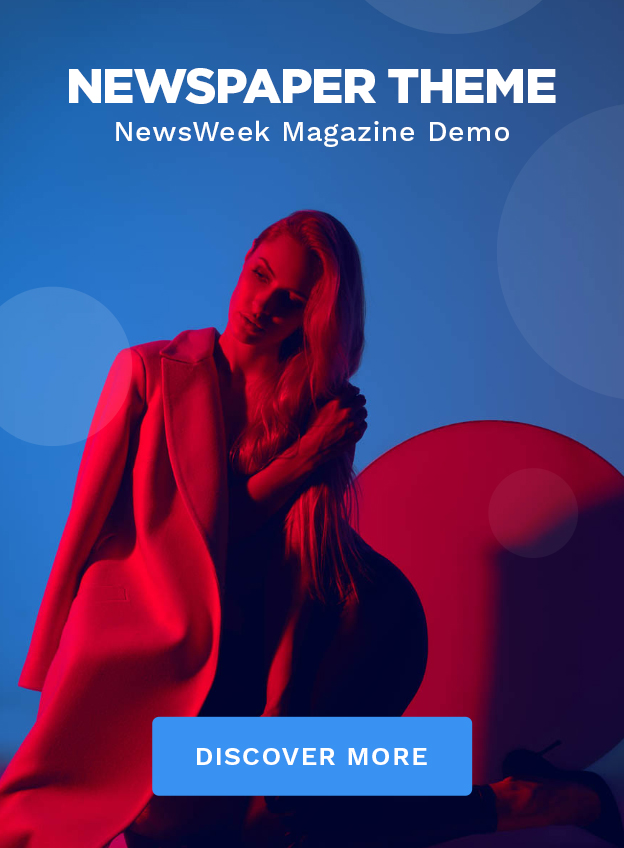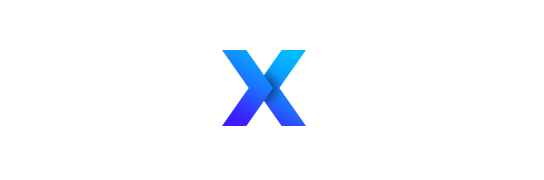Donald Trump disfruta muchísimo desempeñando el papel del ser sensible más poderoso del mundo. Desde que regresó al cargo, ha estado ocupado dividiéndolo en esferas de influencia. Naturalmente, empezó asumiendo que el hemisferio occidental le pertenece, que China podría quedarse con una gran parte del este de Asia y que la Rusia de Vladimir Putin podría tenerla cerca del extranjero, que, además de Ucrania, podría incluir incluso gran parte de Europa. Sin embargo, con el paso del tiempo pareció adoptar un enfoque un poco más matizado. Después de todo, no sería de su interés permitir que Xi Jinping o Vladimir Putin se hicieran con demasiados bienes inmuebles. Trump también se siente obligado a seguir recordándoles a ellos y a todos los demás que él es el mandamás. Sin duda, ambos autócratas quedaron adecuadamente impresionados por la hazaña realizada por los hombres de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos bajo el mando de Trump que sacaron al desagradable dictador de Venezuela, Nicolás Maduro –un aliado clave de China, Rusia e Irán– del complejo fortificado en Caracas en el que se había refugiado y lo enviaron a él y a su esposa a una tristemente célebre cárcel de Nueva York en espera de juicio por algunos de sus muchos delitos menores. Para Trump, todo eso fue parte de un día de trabajo, pero decidir qué hacer a continuación ya está resultando bastante más difícil. Aunque él y sus asistentes insisten en que han elaborado un plan cuidadosamente elaborado para hacer que Venezuela vuelva a ser grande, o algo así, no parecen ser conscientes de la magnitud de la tarea que han emprendido. Destruir una sociedad que funciona puede ser maravillosamente fácil; reconstruir las piezas disponibles para que Venezuela pueda convertirse en una democracia adecuada será todo lo contrario. Después de que Trump dijera que, hasta nuevo aviso, “dirigirá” el desafortunado país de Hugo Chávez y luego Maduro transformó de una república mal gobernada pero aún así viable a un páramo azotado por la pobreza, infestado de narcotraficantes, matones politizados, policías corruptos, oficiales militares inútiles (en Venezuela hay muchos más generales y almirantes que en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos) y bandas de yihadistas financiadas por Irán, sorprendió a todos diciendo que abandonará el primero. La vicepresidenta, pero ahora presidenta provisional, Delcy Rodríguez, está a cargo del desastre que tanto contribuyó a provocar. Al parecer, Trump dio por sentado que, con la ayuda de los magnates empresariales estadounidenses, sabría cómo aprovechar al máximo las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Para vender su proyecto venezolano a sus compatriotas estadounidenses, se siente obligado a asegurarles que será gratuito. La idea de que con su forma de hablar facilite a sus numerosos críticos decir que sólo está interesado en robar la riqueza petrolera de otro país no le preocupa en lo más mínimo. Es difícil decir cuánto durará este peculiar acuerdo. Bien podría haber terminado para cuando esto se imprima, pero Trump parece pensar que le bastará con gritar órdenes y que los chavistas –que están acostumbrados a hacer lo que el jefe les diga– estarán felices de obedecerle. Sin duda, muchos lo harán, como lo han hecho a menudo sus homólogos que trabajan para burocracias en otras partes del mundo después de que aquellos para quienes habían trabajado fueron derrotados en una guerra o derrocados en un golpe de estado, pero a menos que casi todos resulten ser tan serviles como él evidentemente espera, Trump no tendrá más remedio que enviar grandes contingentes de tropas para mantener una apariencia de orden. Esta eventualidad no puede ser del agrado de los muchos entusiastas del MAGA que piensan que Estados Unidos debería mantenerse al margen y dejar que otros países se arruinen si así lo desean. Y no son las únicas personas que piensan así. El propio Trump llegó al poder dando mucha importancia a la locura de involucrarse en “guerras eternas”, un término que los políticos que se oponen a ellas se han acostumbrado a aplicar a campañas de baja intensidad que son similares a la vigilancia colonial en áreas tribales que los viejos y malvados imperialistas trataban como si nada. En cualquier caso, los gobernantes de Estados Unidos rara vez se han sentido cómodos con la idea de que un gran poder entraña una gran responsabilidad y que, como solía decir el fallecido Colin Powell: “Si lo rompes, te pertenece”. Para justificar su falta de voluntad de hacer mucho más que entregar ayuda, se persuadieron a sí mismos de que hacerse cargo formalmente de países problemáticos, como Irak después de la caída de Saddam Hussein, y tratar de ponerlos en forma olía a imperialismo anticuado: una perversa práctica europea a la que han estado en contra desde la guerra de independencia que los colonos británicos rebeldes libraron contra los ejércitos de Jorge III y que culminó en julio de 1776. Con eso como excusa, hicieron mucho para acelerar la desaparición del Imperio Británico; Al hacerlo, se aseguraron varias décadas de hegemonía global que, según algunos observadores de la escena internacional, ahora están llegando a su fin. Sea como fuere, aunque Estados Unidos disfrutó de un éxito notable en la reconstrucción de Japón y Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, los tibios esfuerzos para hacer lo mismo en Afganistán e Irak resultaron catastróficos. Dada la incapacidad de la mayoría de los funcionarios norteamericanos para comprender lo que estaba pasando por las cabezas de los nativos, esto no fue sorprendente. En cualquier caso, si bien los japoneses y los alemanes ya tenían mucho en común con los norteamericanos y les resultó relativamente fácil adaptarse a los cambios que introdujeron, que no les parecieron extravagantes, ni mucho menos impíos, las normas culturales de los pueblos que vivían en Oriente Medio eran, y siguen siendo, radicalmente diferentes. Para “modernizarlos”, una potencia colonial tendría que permanecer al menos un siglo. Los occidentales contemporáneos son reacios a perder el tiempo preocupándose por el destino de las generaciones futuras. Su capacidad de atención se ha vuelto tan limitada que pocos se molestan en mirar más allá del actual ciclo electoral, y mucho menos de lo que podría suceder dentro de medio siglo o más. Esto es ciertamente cierto en el caso de Trump. Horas después de deshacerse de Maduro y, presumiblemente, de Venezuela, dijo alegremente a los daneses que quería que Groenlandia –un territorio semiautónomo que pertenece al Reino de Dinamarca– fuera parte de Estados Unidos e insinuó que, si se le obligaba a hacerlo, lo lograría por medios militares. Las autoridades danesas, respaldadas por sus vecinos, respondieron advirtiéndole que un ataque contra ellos significaría el fin de la OTAN, pero como Trump ya cree que la alianza atlántica está muerta y que la mayoría de los países europeos son demasiado decadentes para contar en el feliz nuevo mundo que está creando, no habrá encontrado esa perspectiva en particular inquietante. noticias relacionadas
27
C
Buenos Aires
Sunday, March 1, 2026