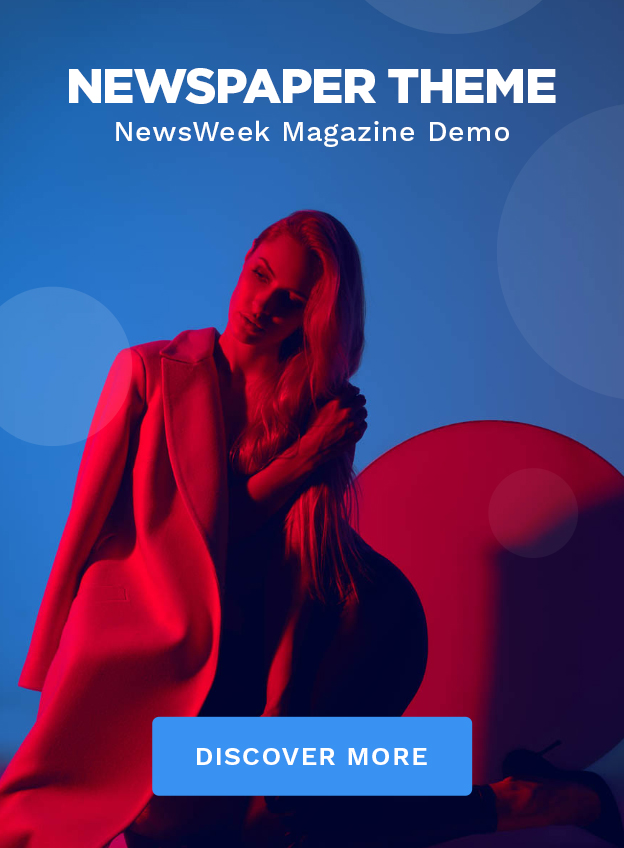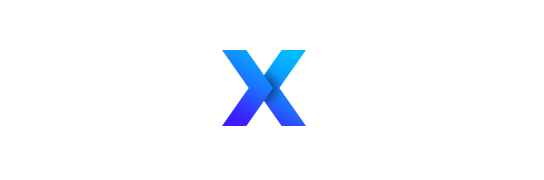Han pasado más de 30 años desde que el académico norteamericano Samuel R. Huntington, fallecido en 2008, escribiera ‘El choque de civilizaciones’ para Asuntos Exteriores. Luego amplió el artículo hasta convertirlo en un libro en el que destacó que la cultura, en el sentido antropológico de la palabra, importaba mucho más que la ideología. En esa ocasión, el trabajo de Huntington fue elogiado efusivamente por luminarias como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Francis Fukuyama, pero muchos otros se opusieron estridentemente a que señalara que “el Islam tiene fronteras sangrientas”. Aunque esto se confirmaría miles de veces en los años siguientes, la mayoría de los líderes occidentales se han mostrado reacios a tomar en serio la advertencia que implicaba. Su negativa a hacerlo está contribuyendo de manera importante a la agitación política que está alterando el orden establecido en Estados Unidos y Europa, donde pocas “personas comunes y corrientes” han oído hablar de Huntington o leído sus escritos, pero la mayoría sabe en el fondo que hizo las cosas bien. La presión para que los gobiernos enfrenten al Islam frontalmente proviene de abajo, no de las elucubraciones de los “intelectuales públicos” que durante muchos años han tendido a ser multiculturalistas que se deleitan en atacar las tradiciones de su propia sociedad. A diferencia de ellos, la mayoría de la gente en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia quieren que su país vuelva a ser lo que era hace apenas una generación, antes de que se iniciara la afluencia a gran escala de inmigrantes de otras partes del mundo que los ha transformado radicalmente. Esta es la razón principal por la que Donald Trump regresó al poder, Sir Keir Starmer ya es el primer ministro británico menos popular de la historia y el presidente Emmanuel Macron podría verse obligado a dimitir antes de completar su mandato asignado. Aquellos que sienten que la tierra en la que viven ha sido tomada por extranjeros que la desprecian y pueden ser un grupo deplorablemente reaccionario, pero en las democracias lo que sienten no carece de importancia. Para muchos, la masacre que tuvo lugar la semana pasada en Bondi Beach, donde dos yihadistas que habían jurado lealtad al Estado Islámico mataron a tiros a judíos que celebraban Hanukkah, debería resultar un punto de inflexión, en el que no sólo el gobierno australiano sino también los de otros países finalmente se den cuenta de que el Islam y lo que queda de lo que una vez fue conocido como cristiandad no se mezclan bien. En parte porque, en la mente de muchas personas lejos de Australia, Bondi Beach es un lugar legendario para surfistas bronceados y despreocupados que adoptan una visión hedonista de la vida, pero principalmente porque la matanza de personas simplemente porque son judías toca una fibra sensible, los políticos de todo el mundo la condenaron con lo que parecía ser una pasión sincera, tal como lo hicieron después del asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo en 2015, antes de regresar rápidamente a la normalidad. ¿Será diferente esta vez? Podría ser. Una combinación de una insatisfacción pública que se intensifica rápidamente con la forma en que están las cosas y la conmoción provocada por un acto descarado de antisemitismo puede convencer a los funcionarios de que no hacer nada ha dejado de ser una opción sensata. Durante más de dos años, muchos gobiernos no sólo se han mantenido al margen y han permitido que turbas de islamistas y sus aliados izquierdistas dieran rienda suelta a su odio hacia el único Estado judío del mundo en sus capitales, sino que incluso han tratado de apaciguarlos expresando su voluntad de reconocer formalmente a Palestina, como lo han hecho Starmer, Macron y el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese. Hay una línea muy delgada entre el antisemitismo declarado y la crítica a la forma en que Israel respondió a la sangrienta invasión de su territorio por parte de fanáticos de Hamás acompañados por palestinos no afiliados que aprovecharon la oportunidad para saquear hogares, violar a mujeres antes de mutilar sus cadáveres y matar espantosamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa línea ha sido cruzada una y otra vez no sólo por guerreros santos islamistas sino también por hordas de estudiantes activistas en el mundo de habla inglesa y en otros lugares que deambulan por los campus universitarios pidiendo una “intifada global” –una masacre asesina– contra todo lo relacionado con Israel, incluidos casi todos los judíos que tienen parientes en el país que quieren borrar de la faz de la tierra. Se ha hablado mucho del valiente comportamiento de un musulmán de origen sirio que se enfrentó a uno de los pistoleros de Bondi Beach y resultó gravemente herido, pero la triste verdad es que, en el mundo occidental, es muy inusual ver a musulmanes enfrentarse a los asesinos que se encuentran entre ellos. Después del último escándalo yihadista, la mayoría de los “líderes comunitarios” acusan a los forasteros de atacar injustamente a los musulmanes al tratarlos a todos como terroristas potenciales e insistir en que la “islamofobia” representa una amenaza mucho mayor para la sociedad que el odio a los judíos. Su solidaridad con sus compañeros creyentes, incluidos los miembros de las bandas de violadores que se han aprovechado de miles de niñas de clase trabajadora en el Reino Unido, u otras personas (unas 40.000) que se han ganado un lugar en la lista de vigilancia terrorista de ese país, podría tener consecuencias desagradables. A menos que muchos más musulmanes en Occidente se comporten como Ahmed al Ahmed, el sirio que arriesgó su propia vida para desarmar a uno de los asesinos de Bondi Beach, la hostilidad hacia todo lo relacionado con su religión seguramente conducirá a expulsiones en una escala comparable a las que están teniendo lugar actualmente en Estados Unidos. La elección parece clara. O las comunidades musulmanas ponen orden en sus propias casas entregando a los yihadistas a las autoridades locales y exigiendo que los predicadores que comparten sus puntos de vista sean deportados, o otros harán el trabajo de la manera más desagradable. Desafortunadamente, el dilema al que se enfrentan no es nada sencillo. Los yihadistas tienen las Escrituras de su lado; pueden argumentar de manera plausible que, según todos los intérpretes autorizados del Islam que se remontan a casi 1.400 años, la versión diluida de su credo con la que sus vecinos europeos podrían vivir sería una caricatura herética de la verdadera fe que los obliga a hacer la guerra contra los incrédulos hasta que se sometan. Los problemas que enfrentan los musulmanes son similares a los que, durante siglos, preocuparon a los cristianos, especialmente a los católicos romanos y a los miembros de las más severas congregaciones protestantes y ortodoxas griegas, pero finalmente lograron reconciliarse con vivir junto a personas cuyas actitudes no se parecían en nada a las suyas. ¿Ocurrirá algo comparable en el mundo musulmán? A menos que lo haga muy pronto, el “choque de civilizaciones” que Huntington describió podría volverse tan feo como, en sus momentos más sombríos, temía ese académico de modales apacibles. En esta noticia
29.8
C
Buenos Aires
Sunday, March 1, 2026